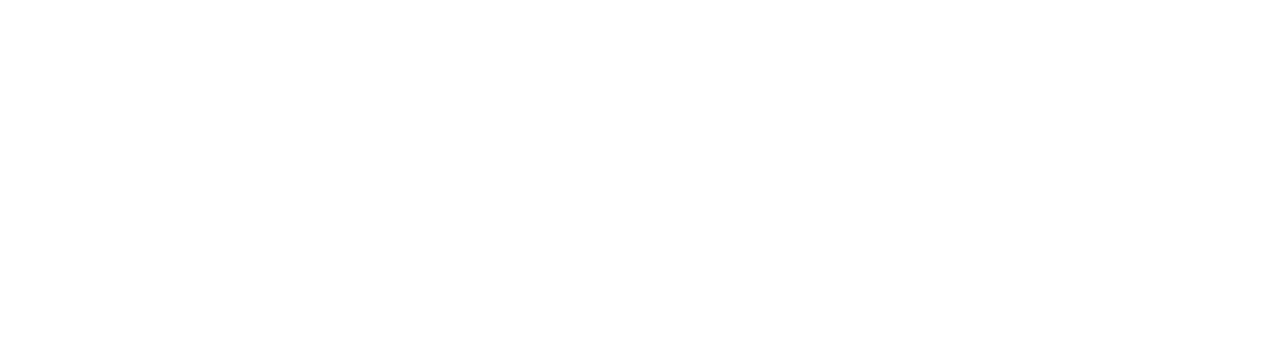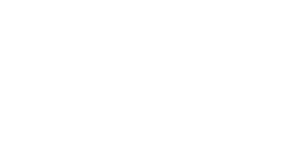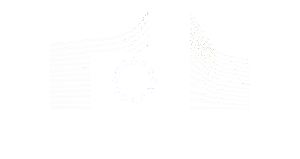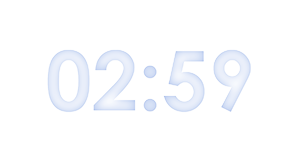Entre baño y baño del pasado verano, leí un librito que compré en mi último viaje a Lima: “El hablador” de Mario Vargas Llosa. Enseguida me hizo conectar con su protagonista, el joven Mascarita. No por su pasito corto de palmípedo, que asienta a la vez toda la planta del pie, típico de los hombres de las tribus amazónicas, sino por descubrirme el arte de los indios machiguengas, que recorrían los bosques llevando enseñanzas e historias de aldea en aldea.
Desde aquel primer viaje que hizo a Quillabamba, Mascarita entró en contacto con un mundo que lo intrigó y lo sedujo. Lo que debió ser, al principio, un movimiento de curiosidad intelectual y de simpatía por los hábitos de la vida y la condición machiguenga, fue, con el tiempo, a medida que los conocía mejor, una inmersión.
Aprendía su idioma, estudiaba su historia y empezaba a compartir su existencia, tornándose una conversación, una identificación con sus costumbres y tradiciones en las que encontró un sustento espiritual. Un estímulo, una justificación de vida, un compromiso que no encontraba en otras tribus entre las que había vivido.
La actividad a la que nos dedicamos los consultores de empresas no es con frecuencia bien entendida. Mucho menos, salvo honradas excepciones, valorada. A menudo por propia culpa. Según expongo en mi página web, la consultoría tiene su origen en las relaciones humanas. En la Antigua Grecia, los sacerdotes encargados de los oráculos ofrecían sus consejos a partir de las observaciones sistemáticas de los fenómenos naturales. A mediados del siglo XIX se extendió la sistematización de la consultoría al ámbito profesional. Es apasionante guiar a otros a partir del conocimiento adquirido durante años de estudio y experiencia profesional. Gratifica “usar lo que se sabe, o se siente, o se sufre en el camino para disminuir la carga de los demás”, sentencia Peter Becker. Cuando alguien me confiesa: “dime algo que no aparezca en Google”, siento que comienza mi labor de consultoría.
La actitud es hacer crecer a otros: iluminar, no deslumbrar. Por ahí pasa el éxito de un buen trabajo. No en buscar la manera de estar anclado a una empresa u organización haciéndote imprescindible. Por eso somos nómadas que van de un lugar a otro dejando lo mejor que tenemos. Ligeros de equipaje, sin alaracas y sin suponer una excesiva carga para los clientes. Mascarita lo dice muy bien: ¿Se estarían corrompiendo de estarse quietos tanto tiempo? Si nos quedamos, daños habrá, catástrofes ocurrirán. El que deja de cumplir su obligación para cumplir la de otro, perderá su alma. Mejor será seguir andando, parece. Sujetando el sol en el cielo, el río en su cauce, el árbol en la raíz y el monte en la tierra. Es bueno que el hombre que anda ande. Eso es la sabiduría.
Otra virtud del buen consultor es escuchar antes de hablar. Proponer antes que imponer, propio de los malos estudiantes que han aprendido solo de memoria, repitiendo, como loros, una única versión de las cosas. Obviando que cada empresa es una tribu con sus propias reglas y dinámicas. Más que nunca hago mías las palabras de Mascarita: me volví hablador después de ser eso que son ustedes en este momento. Escuchadores. Eso era yo: escuchador. Ocurrió sin quererlo. Poco a poco sucedió. Sin siquiera darme cuenta fui descubriendo mi destino. Lento, tranquilo. A pedacitos apareció. No con el jugo del tabaco ni el conocimiento de ayahuasca. Ni con la ayuda del seripigari. Sólo yo lo descubrí.
Así que desde hace años voy de un lado a otro, de empresa en empresa, contando los secretos de la lluvia, del rayo, del arcoíris, del color y de las líneas que los hombres se pintan antes de salir de cacería. Un día al llegar adonde una familia, a mi espalda dijeron: “Ahí llega el hablador. Vamos a oírlo”. ¿Hablan de mí?, les pregunté. Todos movieron las cabezas. De ti hablamos, asintiendo. Me quedé lleno de asombro. Así me quedé. Mi corazón un tambor parecía. Golpeando en mi pecho: bom, bom. ¿Me había encontrado con mi destino? Quizás. En una quebradita del río Timpshia.
Cada vez que paso cerca de una empresa a la que dediqué mi tiempo, mi corazón vuelve a bailar. Allí vuelvo sin haberme ido. Así soy el que soy. Fue lo mejor que me ha pasado, tal vez. Desde entonces estoy hablando. Andando. Y seguiré hasta que me vaya, parece. Porque soy el hablador. O el consultor.